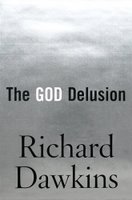©
Richard Dawkins
Traducción de Anahí Serí. Adaptación de F.G.T.
Estados Unidos, país que fue fundado en el laicismo como faro de la Ilustración del siglo XVIII, se está convirtiendo en víctima de la política religiosa, una circunstancia que habría horrorizado a los fundadores de la nación. El poder político de hoy en día concede más valor a las células embrionarias que a las personas adultas. Se obsesiona con el matrimonio de homosexuales, en lugar de preocuparse por temas verdaderamente importantes que suponen una diferencia para el mundo. Obtiene un apoyo electoral crucial de unos ciudadanos religiosos con tan poco sentido de la realidad que creen que van a «ascender» al cielo, quedando sus vestimentas tan vacías como sus mentes. Otros especímenes más extremos anhelan una guerra mundial, que identifican con el Apocalipsis que presagia el Segundo Advenimiento.
Sam Harris, en su nuevo y breve libro
Carta a una nación cristiana [Letter to a Christian Nation] da en el clavo, como siempre:
«Por lo tanto, no es exagerado afirmar que si la ciudad de Nueva York fuera súbitamente reemplazada por una bola de fuego, un porcentaje significativo de la población estadounidense vería un halo de esperanza en el subsiguiente hongo nuclear, pues sugeriría que iba a suceder lo mejor que jamás pudiera ocurrir: el regreso de Cristo. Imagínense las consecuencias si una parte significativa del gobierno de Estados Unidos realmente pensara que el mundo está a punto de acabarse y que el fin va a ser glorioso. El hecho de que casi la mitad de la población estadounidense aparentemente se lo cree, basándose simplemente en el dogma religioso, debería considerarse una emergencia moral e intelectual».
¿Comprueba Bush diariamente el índice de ascensiones, como hacía Reagan con el horóscopo? No lo sabemos, pero ¿acaso alguien se sorprendería?
Mis colegas científicos tienen razones añadidas para declarar una emergencia. Los ataques a la investigación sobre células madre, ignorantes y absolutistas, no son más que la punta del iceberg. Estamos ante nada menos que un ataque global a la racionalidad y a los valores de la Ilustración que inspiraron la creación de la primera y más grande de las repúblicas laicas. La educación científica, y con ella el futuro de la ciencia en este país, está amenazada. Derrotada provisionalmente en un juzgado de Pennsylvania, la «pasmosa estupidez» (frase inmortal del juez John Jones) del «diseño inteligente» sigue aflorando continuamente. Atajarla es una responsabilidad que nos lleva mucho tiempo pero que es importante, y los científicos están empezando a salir de su autocomplacencia. Durante años han seguido tranquilamente con su ciencia, subestimando de forma lamentable a los creacionistas que, sin aptitud ni interés por la ciencia, se han dedicado a la muy seria labor política de subvertir a las juntas escolares locales. Los científicos, y los intelectuales en general, están ahora tomando conciencia de esta amenaza que nos viene de los talibanes usamericanos.
Los científicos se dividen en dos campos según lo que consideran la mejor estrategia para enfrentarse a la amenaza. La corriente de opinión de
Neville Chamberlain, propiciadora del apaciguamiento, se centra en la batalla de la evolución. En consecuencia, sus miembros identifican al fundamentalismo como el enemigo y hacen ingentes esfuerzos por apaciguar la religión «moderada» o «sensata» (lo cual no es una tarea difícil, pues los obispos y los teólogos desprecian a los fundamentalistas tanto como los científicos). En cambio, los científicos de la corriente de
Winston Churchill, consideran que la lucha por la evolución no es más que una batalla en una guerra más amplia: una guerra que se avecina entre el
sobrenaturalismo por un lado y la racionalidad por otra. Para ellos, los obispos y los teólogos están, junto con los fundamentalistas, en el bando de lo sobrenatural, y no es cuestión de apaciguarlos.
La escuela de Chamberlain acusa a los churchilianos de sacudir el bote hasta el extremo de enturbiar las aguas. El filósofo de la ciencia
Michael Ruse escribió:
«Nosotros, que amamos la ciencia, tenemos que darnos cuenta de que el enemigo de nuestros enemigos es nuestro amigo. Es demasiado frecuente que los evolucionistas dediquen tiempo a insultar a quienes podrían ser sus aliados. Esto vale sobre todo para los evolucionistas laicos. Los ateos pasan más tiempo atacando a cristianos bien dispuestos que enfrentándose a los creacionistas. Cuando Juan Pablo II escribió una encíclica en la que aprobaba el darwinismo, la respuesta de Richard Dawkins se redujo a acusarle de hipocresía, a decir que era imposible que fuera sincero al referirse a la ciencia, y Dawkins afirmó que él prefería a un fundamentalista honrado».
Un reciente artículo de Cornelia Dean publicado en el
New York Times cita al astrónomo Own Gingerich cuando dice que, al propugnar simultáneamente la evolución y el ateísmo, «el Dr. Dawkins probablemente está consiguiendo lograr más adeptos al diseño inteligente que cualquiera de los principales teóricos del diseño inteligente».
No es la primera, no es la segunda, no es ni siquiera la tercera vez que se hace esta observación absolutamente estúpida.
Los chamberlainitas suelen citar el principio del difunto Stephen Jay Gould: NOMA,
non-overlapping magisteria, «magisterios que no se superponen». Gould sostenía que la ciencia y la auténtica religión nunca entran en conflicto porque habitan dimensiones del discurso totalmente separadas:
«Se lo digo a todos mis colegas, y lo repito por enésima vez (tanto en reuniones estudiantiles como en tratados eruditos): sencillamente, la ciencia no puede zanjar con sus métodos legítimos la cuestión de la posible supervisión de la naturaleza por parte de Dios. Ni lo afirmamos ni lo negamos; sencillamente, no podemos pronunciarnos sobre ello como científicos».
Suena estupendamente, hasta que uno se para a pensar un momento sobre ello. Entonces, se da cuenta de que la presencia de una deidad creadora en el universo es claramente una hipótesis científica. De hecho, es difícil imaginarse, en toda la ciencia, una hipótesis más trascendental. Un universo con un dios sería un tipo de universo totalmente diferente de un universo sin dios, y la diferencia sería científica. Dios podría resolver el asunto a su favor en cualquier momento montando una demostración espectacular de sus poderes, algo que pudiera satisfacer incluso los exigentes estándares de la ciencia. Incluso la
Templeton Foundation, de triste fama, reconoció que Dios es una hipótesis científica: financiando ensayos con doble enmascaramiento para averiguar si las oraciones a distancia podían acelerar la recuperación de pacientes enfermos del corazón. Por supuesto, el resultado fue negativo, aunque un grupo de control que sabía que habían rezado por ellos más bien empeoró (¿qué tal si se entabla una demanda colectiva contra la Templeton Foundation?). A pesar de esfuerzos como éstos, que tanta financiación han recibido, no se han hallado aún pruebas de la existencia de Dios.
Para apreciar la hipocresía de las personas creyentes que aceptan el principio
NOMA, imagínense que unos arqueólogos forenses descubrieran, por casualidad, unas pruebas basadas en el ADN que demostraran que Jesús nació de una madre virgen y que no tenía padre. Si los entusiastas del NOMA fueran sinceros, deberían rechazar el ADN del arqueólogo sin dudarlo: «Es irrelevante. Las pruebas científicas no tienen ninguna relación con las cuestiones teológicas. Magisterio equivocado». ¿Acaso alguien se cree, de verdad, que iban a decir algo de ese estilo? Podemos apostarnos lo que sea a que no sólo los fundamentalistas, sino todos los profesores de teología y todos los obispos del país proclamarían a los cuatro vientos la evidencia arqueológica.
O bien Jesús tenía padre o no lo tenía. La cuestión es una cuestión científica, y se usarían pruebas científicas, de haberlas, para zanjarla. Lo mismo vale para cualquier milagro; y la creación deliberada e intencionada del universo tendría que haber sido la madre y el padre de todos los milagros. O bien ocurrió o bien no ocurrió. Se trata de un hecho, así o asá, y en nuestro estado de incertidumbre le podemos asignar una probabilidad; una estimación que puede ir variando a medida que se acumula más información. La mejor estimación, por parte de la humanidad, de la probabilidad de la creación divina se redujo considerablemente en 1859 con la publicación de El origen de las especies, y a lo largo de las décadas subsiguientes ha seguido reduciéndose, mientras la evolución se consolidaba en el siglo XIX como teoría plausible, hasta llegar a convertirse, en la actualidad, en un hecho demostrado.
La táctica de los chamberlainitas de ponerse a buenas con la religión «razonable», a fin de presentar un frente unido frente a los creacionistas («diseño inteligente»), no es mala si nuestra preocupación central es la batalla por la evolución. Se trata de una preocupación válida y aplaudo a quienes la defienden, como
Eugenie Scott en Evolución frente a Creacionismo [Evolution versus Creationism]. Pero si nos preocupa la formidable cuestión científica de si el universo fue o no creado por una inteligencia sobrenatural, entonces las líneas divisorias pasan por otro sitio. Tratándose de esta cuestión más amplia, los fundamentalistas están en el mismo bando que la religión «moderada» y yo me encuentro en el bando opuesto.
Por supuesto, se está presuponiendo que el Dios del que hablamos es una inteligencia personal tal como Yavé, Alá, Baal, Odín, Zeus o Krishna. Si por «Dios» entendemos amor, naturaleza, bondad, el universo, las leyes de la física, el espíritu de la humanidad o la constante de Planck, todo lo anterior carece de sentido. Una estudiante estadounidense preguntó a su profesor si tenía alguna opinión sobre mí. «Claro que sí», le respondió aquél. «Está absolutamente convencido de que la ciencia es incompatible con la religión, pero se extasía con la naturaleza y el universo. Para mí, ¡eso es religión!». En efecto, si eso es lo que se entiende por religión, muy bien, entonces soy un hombre religioso. Pero si tu Dios es un ser que diseña universos, escucha plegarias, perdona pecados, hace milagros, lee tus pensamientos, se preocupa por tu bienestar y te resucita de los muertos, entonces no es probable que te sientas satisfecho. Como dijo el célebre físico estadounidense
Steven Weinberg, «Si quieres decir que “Dios es energía” entonces puedes encontrar a Dios en un pedazo de carbón». Pero no cuentes con que vas a llenar tu iglesia de fieles.
Cuando
Einstein dijo «¿Tenía Dios una opción cuando creó el universo?», lo que quería decir es «El universo, ¿se podría haber iniciado de más de una manera?». «Dios no juega a los dados» fue una expresión poética de Einstein para mostrar su duda sobre el principio de indeterminación de
Heisenberg. Es sabido que Einstein se molestó cuando los teístas interpretaron esta afirmación como creencia en un Dios personal. Pero, ¿qué esperaba? Debía haber sido palpable para él el ansia de malentendidos. Los físicos «religiosos» normalmente resulta que lo son sólo en el sentido einsteiniano: son ateos con un temperamento poético. También yo lo soy. Sin embargo, dado este anhelo de malentendidos, tan extendido, el confundir deliberadamente el panteísmo einsteiniano con la religión sobrenatural es un acto intelectual de alta traición.
Si aceptamos pues que la hipótesis de Dios es una hipótesis científica propiamente dicha, a cuya verdad o falsedad no tenemos acceso simplemente por falta de pruebas, ¿cuál debería ser nuestra mejor estimación de la probabilidad de que Dios existe, dadas las pruebas de las que disponemos en estos momentos? En mi opinión, la probabilidad es bastante reducida, y a continuación explico por qué.
En primer lugar, la mayoría de los argumentos tradicionales a favor de la existencia de Dios, desde
Tomás de Aquino, son fáciles de desmontar. Varios de ellos, por ejemplo el argumento de la primera causa, se basan en una regresión infinita que llega a su fin con Dios. Pero nadie nos explica por qué Dios, misteriosamente, es capaz de poner fin a las regresiones infinitas sin requerir él mismo una explicación. Ciertamente, necesitamos algún tipo de explicación para el origen de todas las cosas. Los físicos y los cosmólogos se dedican a esta ardua labor. Pero cualquiera que sea la respuesta (una fluctuación cuántica aleatoria, o una singularidad Hawking/Penrose o como quiera que acabemos llamándola), será simple. Por definición, las cosas complejas, estadísticamente improbables, no ocurren así sin más; necesitan ser explicadas. No son capaces de poner fin a las regresiones infinitas, a diferencia de lo que ocurre con las cosas simples. La primera causa no puede haber sido una inteligencia, por no hablar de una inteligencia que responde a plegarias y le gusta ser adorada. Las cosas inteligentes, creativas, complejas, estadísticamente improbables aparecen tardíamente en el universo, como producto de la evolución o de algún otro proceso de escalada gradual a partir de un principio simple. Aparecen tardíamente en el universo y por tanto no pueden ser responsables de su diseño.
Otro de los esfuerzos de Tomás de Aquino, la vía de los grados de perfección, merece la pena ser expuesto con detalle, pues es un típico ejemplo de la debilidad del razonamiento teológico. Tomás de Aquino dijo que nosotros percibimos grados, pongamos por caso, de bondad o temperatura, y los medimos por referencia a un máximo:
«Ahora bien, el máximo de cualquier género es la causa de todo en dicho género; así el fuego, que es el máximo del calor, es la causa de todas las cosas calientes... Por tanto, debe existir algo que sea para todos los seres la causa de su ser, bondad, y cualquier otra perfección; y eso es lo que llamamos Dios».
¿Eso se considera un argumento? Por la misma razón podríamos decir que la gente varía en cuanto a su olor, pero que sólo podemos juzgarlos por referencia a un máximo perfecto de olor concebible. Por tanto, debe existir un ser oloroso preeminente sin parangón, y lo llamamos Dios. Se puede utilizar cualquier otra dimensión comparativa que se desee, para derivar una conclusión igualmente fatua. A eso lo llaman teología.
El único de los argumentos tradicionales a favor de Dios que se emplea ampliamente en la actualidad es el argumento teleológico, llamado a veces «argumento del diseño», si bien (dado que el nombre da por sentada la cuestión de su validez) debería llamarse más bien «argumento a favor del diseño». Se trata del familiar argumento «del relojero», que sin duda es uno de los malos argumentos más superficialmente plausibles jamás descubiertos; y que casi todo el mundo redescubre hasta que se les hace ver la falacia lógica y la brillante alternativa de Darwin.
En el mundo familiar de los artefactos humanos, las cosas complicadas que tienen apariencia de haber sido diseñadas han sido diseñadas. Para un observador ingenuo, parece deducirse que las cosas del mundo natural de similar complejidad que parecen diseñadas, como los ojos o los corazones, también han sido diseñadas. No se trata solamente de un argumento por analogía. Aquí hay una apariencia de razonamiento estadístico; es falaz, pero comporta una ilusión de plausibilidad. Si barajamos un millón de veces al azar los fragmentos de un ojo o de una pierna o de un corazón, ya tendríamos suerte e dar con una sola combinación capaz de ver, caminar o bombear. Esto demuestra que estos dispositivos no podrían haberse constituido al azar. Y por supuesto que ningún científico razonable dijo jamás que así fuera. Lamentablemente, la educación científica de la mayoría de los estudiantes británicos y estadounidenses omite toda mención de
Darwin, y por tanto la única alternativa al azar que la mayoría de las personas pueden imaginar es el diseño.
Incluso antes de la época de Darwin, la falta de lógica saltaba a la vista: ¿cómo podría haber sido jamás una buena idea postular, como explicación para la existencia de cosas improbables, a un diseñador que tendría que ser más improbable aún? Todo el argumento cae lógicamente por su base, como ya se dio cuenta
Hume antes del nacimiento de Darwin. Lo que no conocía Hume es la alternativa de suprema elegancia que Darwin propondría, alternativa tanto al azar como al diseño. La selección natural es tan deslumbrantemente poderosa y elegante que no sólo explica la totalidad de la vida, sino que eleva nuestra conciencia y da una espaldarazo a nuestra confianza en la capacidad de la ciencia para explicar todo lo demás.
La selección natural es más que una mera alternativa al azar; es la única alternativa definitiva jamás planteada. El diseño sólo es una explicación factible de la complejidad organizada a corto plazo. No es una explicación final, pues los propios diseñadores requieren una explicación. Si, como una vez especularon
Francis Crick y
Leslie Orgel medio en broma,
la vida fue sembrada deliberadamente en nuestro planeta por un cargamento de bacterias que venía en la ojiva de un cohete, habrá que hallar una explicación para los alienígenas inteligentes que lanzaron el cohete. En última instancia, tienen que haber evolucionado de forma gradual a partir de inicios más simples. Solamente la evolución, o algún tipo de «grúa» gradualista, para emplear el ingenioso término de
Daniel C. Dennett, es capaz de poner fin a la regresión. La selección natural es un proceso anti-aleatorio que va construyendo gradualmente la complejidad, paso a paso. El producto final de este efecto cremallera es un ojo, o un corazón, o un cerebro; un dispositivo cuya complejidad es absolutamente desconcertante hasta que divisamos la suave rampa por la que se llega a él.
Esté, o no, en lo cierto en cuanto a mi conjetura de que la evolución es la única explicación para la vida en el universo, de lo que no cabe duda es de que es la explicación de la vida en este planeta. La evolución es un hecho, y está entre los hechos más fehacientes que conoce la ciencia. Pero tuvo que empezar de alguna manera. La selección natural no puede obrar sus milagros hasta que no se den ciertas condiciones mínimas, de las cuales la más importante es un sistema de duplicación fiable; el ADN o algo que funcione como el ADN.
El origen de la vida en nuestro planeta, es decir, el origen de la primera molécula capaz de autorreproducirse, es difícil de estudiar, pues (probablemente) sólo sucedió una vez, hace 4 mil millones de años en condiciones muy distintas de las que ahora prevalecen. Tal vez nunca lleguemos a saber cómo ocurrió. A diferencia de los sucesos evolutivos que le siguieron, debe haber sido un suceso auténticamente improbable; demasiado improbable, quizás, como para que los químicos lo reproduzcan en el laboratorio o desarrollen siquiera una teoría plausible de lo que ocurrió. Esta conclusión tan extrañamente paradójica, el que una explicación química del origen de la vida, para ser plausible, tiene que ser inverosímil, sería la conclusión correcta si la vida en el universo fuera extremadamente rara. Y de hecho nunca nos hemos topado con ningún atisbo de vida extraterrestre, ni siquiera por radio; circunstancia que dio lugar a la exclamación de
Enrico Fermi: «¿Dónde están todos?».
Supongamos que el origen de la vida en un planeta tuvo lugar por un golpe de suerte sumamente improbable, tan improbable que únicamente sucede en un planeta por cada mil millones de planetas. La Fundación Nacional de Ciencia se reiría del químico que propusiera una investigación que sólo tuviera una probabilidad de éxito del uno por cien, por no hablar de uno entre mil millones. Y sin embargo, dado que hay al menos un trillón de planetas en el universo, incluso con unas probabilidades tan reducidas se llega a que hay vida en mil millones de planetas. Y uno de ellos (aquí es donde entra en juego el principio antrópico) tiene que ser la Tierra, puesto que aquí estamos.
Si partiéramos en una nave espacial para encontrar el planeta de la galaxia que alberga vida, las probabilidades en contra de hallarlo serían tan altas que en la práctica sería una tarea imposible. Pero si estamos vivos (y es patente que lo estamos si estamos a punto de embarcar en una nave espacial) no tenemos que molestarnos en buscar ese único planeta puesto que, por definición, nos encontramos en él. El principio antrópico es realmente bastante elegante. Por cierto, yo en realidad no creo que el origen de la vida fuera tan improbable. Creo que la galaxia tiene muchas islas de vida diseminadas por ahí, aunque esas islas estén demasiado apartadas unas de otras para que podamos concebir esperanzas de encontrarnos con una de ellas. A lo que quiero llegar es simplemente que, dado el número de planetas en el universo, el origen de la vida podría ser, en teoría, un golpe de suerte equivalente al de un golfista con los ojos vendados que metiera la bola en uno. La belleza del principio antrópico es que, incluso con estas pasmosas probabilidades en nuestra contra, nos da una explicación perfectamente satisfactoria de la presencia de la vida en nuestro propio planeta.
El principio antrópico se suele aplicar no a planetas, sino a universos. Los físicos han sugerido que las leyes y constantes de la física son demasiado buenas, como si el universo estuviera montado para favorecer nuestra eventual evolución. Es como si hubiera, digamos, media docena de diales que representan las principales constantes de la física. En principio, cada uno de los diales se puede ajustar a un valor determinado de una amplia gama de valores. Jugueteando al azar con estos diales, casi cualquier combinación daría lugar a un universo en el que la vida sería imposible. Algunos universos se esfumarían en el primer microsegundo. Otros no contendrían ningún elemento de mayor peso que el hidrógeno y el helio. Y en otros, la materia nunca se condensaría para formar estrellas (y se necesitan estrellas para que surjan los elementos químicos y con ellos la vida). Se puede hacer una estimación de las probabilidades, muy bajas, de que los seis diales están bien ajustados, y concluir que debe haber intervenido un sintonizador divino. Pero como ya hemos visto, esta explicación es vacua porque da por sentada la cuestión más fundamental de todas. El divino sintonizador tendría que ser, por su parte, al menos tan improbable como el ajuste de sus diales.
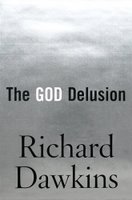
Una vez más, el principio antrópico brinda una solución de una elegancia abrumadora. Los físicos tiene ya razones para sospechar que nuestro universo, todo lo que vemos, es sólo un universo entre tal vez miles de millones. Algunos teóricos postulan un multiverso de espuma, en donde el universo que conocemos no es más que una burbuja. Cada burbuja tiene sus propias leyes y constantes. Las leyes de la física que nos resultan familiares son unas leyes provincianas. De todos los universos en la espuma, sólo una minoría posee lo que se necesita para generar vida. Y, con una visión antrópica a posteriori, es obvio que tenemos que encontrarnos en un miembro de esta minoría, pues aquí estamos, ¿no? Como han dicho los físicos, no es ningún accidente que veamos estrellas en el cielo, pues un universo sin estrella carecería de los elementos químicos necesarios para la vida. Es posible que existan universos en cuyos cielos no haya estrellas; pero estos universos carecen de habitantes que las echen en falta. Análogamente, no es ningún accidente que veamos una gran diversidad de especies vivas: pues un proceso evolutivo que es capaz de dar lugar a una especie que ve cosas y reflexiona sobre ellas necesariamente tiene que producir al mismo tiempo muchas otras especies. La especie reflexiva debe estar rodeada de un ecosistema, igual que debe estar rodeada de estrellas.
El principio antrópico nos permite postular una buena dosis de suerte a la hora de explicar la existencia de vida en nuestro planeta. Pero hay límites. Se nos permite un golpe de suerte para el origen de la evolución, y quizás por unos cuantos sucesos únicos más, como el origen de la célula eucariota y el origen de la conciencia. Pero con eso se acaba nuestro derecho a postular la suerte a gran escala. Insisto en que no podemos invocar grandes golpes de suerte que expliquen la ilusión de diseño que transmite cada una de las mil millones de especies de seres vivos que han poblado la Tierra. La evolución de la vida es un proceso general y continuo, que esencialmente da lugar al mismo resultado en todas las especies, aunque los detalles varíen.
A diferencia de lo que a veces se afirma, la evolución es una ciencia predictiva. Si se toma una especie hasta ahora no estudiada y se la somete a un minucioso escrutinio, cualquier evolucionista podrá predecir que cada individuo que se observe hará todo lo que esté en su poder, a la manera propia de su especie (planta, herbívoro, carnívoro, nectívoro o lo que sea) para sobrevivir y propagar el ADN que alberga. No estaremos aquí el tiempo suficiente para poner a prueba la predicción, pero podemos decir, con gran confianza, que si un cometa alcanza la Tierra y extermina los mamíferos, una nueva fauna surgirá para ocupar su lugar, igual que los mamíferos ocuparon el de los dinosaurios hace 65 millones de años. Y los roles que desempeñarán los nuevos actores en el drama de la vida serán a grandes rasgos, aunque no en los detalles, similares a los roles que desempeñaron los mamíferos y los dinosaurios antes que ellos, y antes que los dinosaurios los reptiles que se asemejaban a los mamíferos. Es de esperar que las mismas reglas se sigan en millones de especies en todo el globo, y durante cientos de millones de años. Una observación general de este tipo requiere un principio explicativo diferente del principio antrópico que explica sucesos excepcionales como el origen de la vida o el origen del universo como un golpe de suerte. Este principio totalmente diferente es la selección natural.
Nosotros explicamos nuestra existencia combinando el principio antrópico y el principio de selección natural de Darwin. Esta combinación proporciona una explicación completa y profundamente satisfactoria de todo lo que vemos y sabemos. La hipótesis divina no sólo es innecesaria. No es en absoluto parsimoniosa. No solamente no necesitamos a Dios para explicar el universo y la vida. Dios aparece en el universo como algo flagrantemente superfluo. Por supuesto, no podemos demostrar la inexistencia de Dios, como tampoco podemos demostrar la inexistencia de Thor, las hadas, los duendes y el
Monstruo Espagueti Volador. Pero, al igual que ocurre con esas otras fantasías que no podemos desmentir, podemos decir que Dios es muy, muy improbable. Y si llegasé a existir, es realmente innecesario.

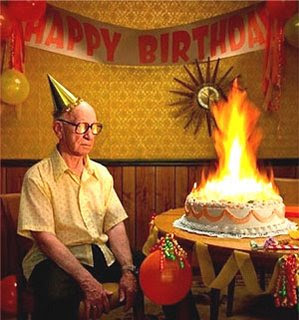
![[Milagros.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBdkLQbdSt5wZr6oF0gih-7wyHS6nAEvb0uo3oxvpjm-S_WvOFA-Goh1xSFZZrrDwjTh2_uyfRopX0dYuvMQgkUBENjGKGBrhV7-oFhjbvX9BW1HP4_IKaXLK7hB2l5yNiI7_q4xhyYZAO/s1600/Milagros.jpg)
![[2da+venida.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4SZpafrA7IN8_8cQPnZftWHK4Xq7QUlKMlta0WwHDVXddqsiKywDpC8E-56pkPJNs1IdZkXjct16mDRuPNRR5tBf1WjXclxHx0mq_Ods1tSzn4mW9L2dZTszVqjb3pxFkxxQ2yIxxafdJ/s1600/2da+venida.jpg)